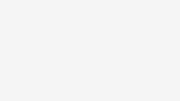Luis Gutiérrez Rodríguez
Cuando el poder llega a jóvenes sin madurez, sin experiencia política y sin visión de Estado, la tentación de gobernar por decreto, sin obstáculos, sin Poder Legislativo de por medio, es inconmensurable. Un caso relativamente cercano es el del primer mandatario de Venezuela, quien ya obtuvo permiso de su Congreso para gobernar así, por decreto y al margen del Poder Legislativo.
Hay, desde luego, excepciones. Por ejemplo, existen los llamados decretos-ley, incorporados normalmente a un sistema constitucional en un país democrático. En algunos países de Europa y América Latina, Argentina por ejemplo, esos decretos-ley tienen dos alcances:
1) cuando hay “necesidad y urgencia” los puede expedir el Ejecutivo sin autorización previa del Poder Legislativo, pero éste, una vez que los recibe para su revisión, tiene la facultad de ratificarlos, modificarlos o derogarlos;
2) el segundo alcance sirve para designar si las normas dictadas por las numerosas dictaduras militares que sufrieron los argentinos entre 1930 y 1983, permanecen o no en los gobiernos democráticos que vinieron después de las dictaduras.
Me ilustra Internet con el dato de que también se denomina decreto-ley, en algunos casos, a las normas con rango de ley dictadas por un gobierno de facto, esto es, de hecho, no de derecho.
No es fácil gobernar por decreto. De ahí que los jefes de gobierno que así proceden suelen maquillar sus actos: le dan algunas libertades al Poder Judicial, pactan con sectores afines del Poder Legislativo y refuerzan sus ordenanzas con campañas mediáticas intensivas. Los aplausos no les permiten escuchar nada más.
“Miente, miente, que al final algo quedará […] cuanto más grande sea una mentira, más gente lo creerá…”, decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi.