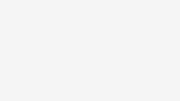Víctor me cita en la glorieta del Ángel a las 9 de la mañana. De ahí vamos a casa de Diana, una doctora que colabora con el albergue haciendo trabajo voluntario. En la camioneta de ella cargamos botellas de agua, víveres y ropa.
En el trayecto Víctor me va explicando su trabajo. Él pertenece a una ONG llamada Babel Sur, centro de investigación política y alternativas sociales, A.C.
“Lo que hacemos es un trabajo de investigación y de acompañamiento a procesos sociales. Hemos trabajado sobre tres temas fundamentales: género, participación ciudadana y migración”, me explica. “En migración participamos en algunas redes de trabajo a nivel estructural, buscando incidencia política y haciendo investigación documental. Además, hacemos trabajo de acompañamiento al albergue ‘El Samaritano’ y a algunos otros refugios.”
El Periférico hacia el norte está despejado, en menos de una hora llegamos a la caseta rumbo a Querétaro y 50 minutos más tarde estamos en Atitalaquia, Hidalgo, un municipio industrial en las cercanías de la refinería de Tula.
Diana toma un camino de terracería que sigue las vías del tren. “Ya casi llegamos”, dice; 500 metros más adelante paramos frente a una construcción de un piso, con un ventanal enrejado. Sobre la pared blanca se lee: “Casa del migrante ‘El Samaritano’ Bojay, Hgo.”
Es casi medio día y afuera el sol cae a plomo. Descargamos la cajuela y entramos. Lo primero que me desconcierta es la cantidad de gente; lo segundo, que todos son de raza negra. Hay muchos niños, demasiados, desde bebés en brazos hasta adolescentes. Se trata de un grupo de garífunas, también conocidos como garinagus o caribes negros, descendientes de indios caribes y esclavos africanos fugados. Han llegado el día anterior y pernoctado en el albergue. Todos provienen de la Ceiba Atlántida, una región en la costa norte de Honduras. Hablan español y garífuna, su propia lengua sincrética de base indígena, con mezcla africana y palabras tomadas del español, inglés y francés.
La nave principal del albergue, es un espacio sin divisiones con piso de cemento, camas y literas pegadas a las paredes, todas ocupadas por las familias garífunas. También hay unos cinco o seis hombres que no vienen con ese grupo, son mestizos, más cercanos al tipo mexicano. Descansan en sillas de plástico cerca de la entrada.
Víctor me presenta con la hermana Rosa, una de las religiosas a cargo, una mujer de baja estatura, con carácter firme y práctico, que me saluda rápidamente y me indica donde debo dejar mi mochila y las botellas de agua que bajé de la camioneta. “Es importante que te vean colaborando, que vean que vienes con nosotros. Después de comer sacas fotos y entrevistas”, me dice Rosa. Mi primera tarea es barrer el lugar. Me sorprende la cantidad de tierra que se junta. No es solo la tierra de los zapatos, es el polvo en toda la ropa. Después Rosa me da a escoger entre la cocina y la ropería. Elijo la ropería, pensando que será una situación más sencilla de manejar.
Se trata de un cuarto largo y estrecho con anaqueles atestados de ropa donada. Ahí está la hermana Aurora. Es el momento más álgido del día, se reparte ropa a las mujeres con hijos. Un cable elástico impide que las migrantes pasen al cuarto, este espacio y la cocina son áreas restringidas para ellos. Aurora va llamando a las mujeres y les pregunta qué necesitan, primero ellas y luego sus niños: pantalones, suéteres, camisas. Todas son jóvenes, muchas adolescentes, muchas embarazadas y muchas con más de un hijo.
Mi tarea es clasificar pantalones en chicos, medianos y grandes. La mayoría son jeans de cualquier medida posible y casi ninguno trae la etiqueta con la talla. Paso los primeros dos minutos tratando de entender dónde termina un tamaño y empieza el otro. Me piden prendas. Revuelvo y saco cualquier cosa al azar. Al principio no doy una.
Luego de un par de horas de trabajo intenso, por fin llega la hora de comer, para los migrantes, no para nosotros. Salgo de la ropería y Víctor me lleva con alguien que puedo entrevistar. Se trata de un hombre de pelo amarillo y piel curtida. Se llama Javier López Pineda es de Tegucigalpa, Honduras. Vino en la caravana de fray Tomás González desde Tenosique, Tabasco, hasta Lechería, Estado de México.
“Aquí estoy porque ellos iban para Tampico en la caravana, y yo voy para Guadalajara, para el lado de Los Ángeles”, me dice. Cuenta que es la cuarta vez que hace el viaje, porque lo deportan. Cruzará la frontera por Nogales y caminará por el desierto de Arizona para salir a Tucson.
Sobre fray Tomás dice que se portó bien, porque caminó con la caravana todo el trayecto. También agradece el apoyo del gobierno de Tabasco que les puso autobuses para llevarlos hasta Puebla, que en el DF fueron bien recibidos “porque nos dieron un papel para estar aquí por 30 días.”
Me muestra muy contento su permiso emitido por el Instituto Nacional de Migración. Se le nota la confianza y seguridad que le da ese papel.
–Ahora sí les fue bien, pero otras veces ¿cómo ha sido? –le pregunto.
–No, otras veces teníamos que andar en el tren corriendo y pagando ‘impuesto’.
–¿Pagarle a quién?
–Pagarle a los que les dicen Zetas. Al tren yo le tengo miedo desde Tenosique hasta acá arriba, porque hay mucho maleante.
En Honduras, Javier manejaba un colectivo, pero la situación es muy difícil, para todo hay que pagar ‘impuesto de guerra’, la cuota que cobra la delincuencia organizada.
–¿Crees que México debería dar paso libre a todos los migrantes? –le pregunto. –A todos –me dice sin dudarlo. ‒Digamos que si hubiera paso libre, no hubiera matanzas en el tren. Pero nosotros andamos como ‘pícaros’, como se dice en Honduras, la gente que se anda escondiendo de otros. Nosotros no tenemos por qué andarnos escondiendo porque no le debemos a nadie.
Los migrantes ya han comido, pero a nosotros todavía no nos llega la hora. Aprovecho el momento de distención para acercarme a José Manuel, un alegre mulato de 27 años que a lo largo del viaje fue asumiendo espontáneamente el liderazgo de los 60 garífunas.
“El gran núcleo del grupo que traemos son mujeres con niños muy pequeños”, me dice. Aunque al inicio del viaje no se conocían entre sí, ya que provienen de distintos poblados, dice que ahora son como una sola familia: “Los hombres apoyan a las mujeres cargando niños y maletas para que ellas puedan avanzar a paso rápido.”
Me cuenta que han sufrido racismo en México desde el día en que ingresaron por Frontera Corozal, Chiapas, donde ninguna combi los quería llevar a Palenque por ser negros. Que el colectivo los dejó antes de llegar y ningún otro los recogió. Tuvieron que caminar bastante. Sin embargo, también dice que se han topado con mucha gente buena que los ha ayudado con comida y un lugar para dormir.
Le pregunto por qué tantos niños. “Mujeres con niños avaladas por un nuevo apoyo del gobierno de Estados Unidos, que les da asilo”, me dice. Una fantasía, por supuesto, pero todos están convencidos de que así será.
Le pido a una de las chicas garífunas que me cuente su experiencia, ella prefierne no dar su nombre: “Hay momentos que yo he llorado, porque traigo un niño de cinco meses. Cuando veníamos en el tren llovió, mi niño se enfermó, ha sido duro el camino. A veces hemos tenido que dormir en las vías, con un niño, imagínense, cuatro cinco días. Los mismos policías son los que piden dinero. Todo el camino siempre nos detienen, nos quitan lo poco que traemos. El camino es demasiado largo y cuesta. Si por mí fuera, yo no me viniera. Yo más por mi hijo. En Estados Unidos por lo menos yo voy a llevar a mi hijo a un médico que lo atienda bien, sin necesidad de dar dinero”.
–¿Te pone nerviosa lo que sigue del camino? –le pregunto.
–La verdad es que no, porque se nota que somos una sola familia. Yo estaba asustada, pero cuando me subí al primer tren agarré valor porque me agarraron a mi niño. Ahorita, yendo con Dios, creo que vamos con seguridad.
José Manuel dice que “la clave está en el núcleo. Aunque no somos familia, pertenecemos a una sola raza. Somos ya una cadena impenetrable, que el que la quiera penetrar se le va a hacer muy difícil, porque el amor aquí de uno hacia los otros hermanos es mutuo y, como decimos, todos para uno y uno para todos.”
Víctor y Diana han salido por comida para nosotros, mientras los espero, la hermana Rosa me hace una seña para que me acerque a platicar con ella. Está sentada en una mesa redonda y rodeada de niños que hacen dibujos en hojas de papel.
Me cuenta que iniciaron este trabajo en el 2012. “Decidimos apoyar a los migrantes que pasan aquí por la diócesis. Hablamos con el obispo y con el párroco de esta región y ahí empezamos la Casa del Migrante. No teníamos absolutamente nada. Fueron seis parroquias que se comprometieron a ayudarnos a llevar adelante esto. Semanalmente Semanalmente viene gente de una parroquia a apoyarnos, también recaudan víveres, ropas, en la medida de lo que pueden. La ayuda que damos es alimento, ropa, baño y un poquito de descanso.”
La ayuda que reciben es voluntaria, de perosnas que apoyan. “No sé si te has fijado, ha venido gente a dar cosas esta mañana. Otras veces ha venido gente del D.F., del Toluca, de Puebla, que han pasado por aquí, nos ven, se solidarizan, preguntan qué necesitamos y traen.”
“El primer mes no registrábamos a nadie, simplemente atendíamos y dormían aquí. Después vimos la necesidad de registrarlos en vista de que se llevaron presos a algunos muchachos porque estaban pidiendo dinero en la calle. Fueron mis compañeras a reclamar en el municipio, pero no sabíamos los nombres ni de dónde eran, sólo que habían estado aquí.”
“El registro es mínimo: el nombre, el país, el lugar de donde es, la edad y la documentación que llevan. Nada más. Es un registro exclusivamente de la casa, nadie más tiene acceso.”
Sobre el hecho de que haya tantos niños me dice que no sabe la razón: “Lo que nos dijeron ayer, es que los niños necesitan atención básica que en sus países no están pudiendo darles. De Semana Santa para acá se ha dado el fenómeno de que pasan muchísimas mujeres y niños. Eso no era común. Antes la mayoría eran hombres.”
–¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted ve con los migrantes? –le pregunto.
–Aquí dentro es la cuestión de salud, los golpes, deshidratación muy fuerte, golpes en los pies, heridas. Gracias a Dios tenemos la ayuda de Médicos sin Frontera tres veces a la semana. Cuando no están ellos vienen otras personas, médicos que nos echan la mano.
–¿Por qué sale toda esta gente de su país de origen?
–Falta de recursos, la violencia generalizada, violencia que no es sólo de que los amenazan o los matan, sino la violencia en el propio sistema. La falta del trabajo ¿a qué lleva? Al hambre, a la falta de atención. Son violencias institucionalizadas.
–¿Usted cree que tienen conciencia de lo que implica el viaje y a lo que se arriesgan?
–Mira, yo no sé si tienen conciencia o no. Pero tienen un sueño de una vida digna, de darle mejores condiciones de vida a los hijos. Y es un sueño que, por más violencia que haya, no se los van a quitar. Unos muchachos decían: podrán romper nuestro cuerpo con golpes, pero nuestro sueño jamás. Eso es lo que les mueve.