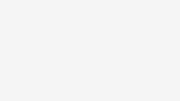Cuando la opinión pública opina pero no gobierna, el Estado de derecho es una ficción.

Luis Gutiérrez Rodríguez
La opinión pública es la percepción o valoración general de la ciudadanía sobre un asunto determinado. El ciudadano se forma un juicio sobre el tráfico, la inseguridad domiciliaria y callejera, la carestía de la vida o el desempleo… y opina.
Desde su ámbito personal (privado), también juzga a sus gobernantes: cumplen, no cumplen, son ineptos, mentirosos, corruptos… y opina.
Pero para que la opinión de ese ciudadano sea pública, debe trascender, debe ser difundida, escuchada, atendida por el poder. ¿Cómo? Por conducto de los medios de comunicación.
Sin embargo, los hipotéticos representantes de la ciudadanía (gobierno, diputados, senadores) no suelen escuchar la voz del ciudadano. Éste tiene que recurrir a los medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita y ahora, exitosamente, redes sociales), que también hipotéticamente sirven para mediar entre la sociedad y el poder, para que se les escuche, se analice su punto de vista y se determine si es útil o no para instrumentar, modificar o desechar políticas de gobierno que le resultan perjudiciales. Tal es el poder y la importancia de los medios.
Muchos especialistas han estudiado el tema. Y coinciden en aceptar que los medios de comunicación son las principales fuentes formadoras de opinión pública: el trato que le dan a la actualidad (con voces o imágenes), influye mucho en la forma de pensar (y opinar) de la sociedad. Un gesto, una inflexión de voz, un sarcasmo, una frase socarrona, deforma o forma opinión pública.
Sabido es que el pueblo y su opinión depositada en las urnas, es la única fuente de legitimación del poder político que gobierna en su nombre. Si un Estado moderno presupone como principio de su propia existencia la soberanía popular, ésta a su vez tiene que estar legitimada por la opinión pública.
Sin esa atribución, que es fuente original de decisiones obligatorias para toda la sociedad nacional, la democracia moderna no tiene sustento.
Pero además, una opinión pública real, influyente, debe ser la de ciudadanos que han tenido acceso a una educación de calidad, más y mejor informados y dotados de solidez moral. En el caso de México, este requisito nos coloca frente a una mayoría silenciosa y ausente, y una minoría (con valiosas excepciones) que se asume representante incuestionable de la opinión pública nacional.
En nuestro medio es más que evidente que el Estado, dominado por una élite plutocrática, se ha desentendido de su obligación de crear una genuina mayoría ciudadana con ese perfil. Por el contrario, la rehúye, la teme, la reprime incluso. De ahí su desgana.
Hay, insistimos, una minoría pensante sobre la cual pende, diría el poeta griego Horacio, “una espada desenvainada”. La espada desenvainada del poder político y sus aliados fácticos, que hace muchos años han pretendido convertir a lo que aún se resiste de esa minoría pensante, en “una masa intelectualmente desidiosa y cómoda”, como la define el sociólogo alemán Jürgen Habermas.
Y los medios (en el entendido de que aquí hay también excepciones honorables), ¿escuchan la opinión pública? O mejor dicho: ¿a qué opinión pública escuchan los medios de comunicación?
Por supuesto, no escuchan a esa opinión pública informada y crítica, señalada con frecuencia como “oposición sistemática e irracional” a todo cuanto diga u ordene el poder político. Suelen escuchar, en cambio, a esa “masa intelectualmente desidiosa y cómoda”. Lo cual ya es ganancia.
¿Y qué pasa con el resto de la llamada opinión pública, escandalosamente silenciada, neutralizada por los medios? Esa opinión pública soterrada, urgida de oxígeno, no debe ocuparse ya (según el poder y sus aliados) de problemas políticos, ni menos aún dirigirse a instancias políticas.
¿Para qué?
Gracias a los medios (particularmente los radiofónicos y electrónicos), las últimas novedades en automóviles, tintes, corsés para damas, refrigeradores y un millón de etcéteras, están ya en la categoría de “opinión pública”. ¿Para qué más opinión pública?
Este y muchos otros temas, como el de una urgente y talentosa política de Estado en materia de televisión, estuvieron ausentes de la vorágine reformista del gobierno mexicano.
Cuando la opinión pública opina pero no gobierna, el Estado de derecho es una ficción. En eso estamos.