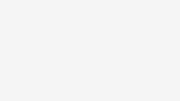Luis Gutiérrez Rodríguez
La noche del 4 de febrero de 1967, tres hombres armados (después sabría que pertenecían a la temible Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación), me sacaron del cuarto del hotel en que me hospedaba, en Querétaro, y me llevaron secuestrado a un motel en los linderos de la ciudad, como “sospechoso” de pertenecer a una guerrilla urbana y fraguar, “con otros cómplices” un atentado mortal contra Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación.
El interrogatorio duró siete horas: de las 11 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Les expliqué una y otra vez que la revista Tiempo me había enviado a cubrir la ceremonia con que se conmemoraría el cincuentenario de la Constitución de 1917, cuyo principal orador sería Luis Echeverría. Llevaba al cuello, inclusive, el gafete oficial que me acreditaba como reportero. La última hora del secuestro corrió a cargo de un cuarto sujeto, regordete, de ojos grises, acerados, que me repitió las mismas preguntas: quién, quiénes, cuándo, las armas… Le di las mismas respuestas.
A las seis de la mañana fui dejado a las puertas del hotel. Nadie me dio jamás una explicación.
Cuando le relaté lo ocurrido a mi director, Martín Luis Guzmán, solamente sonrió y me sugirió: “No se preocupe, seguramente lo confundieron”. Pero el miedo me persiguió durante mucho tiempo y me hizo abrir los ojos ante lo que todavía me reservaba mi actividad reporteril.
A las 7:30 de la noche del 2 de octubre de 1968, llegué a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para suplir a un compañero reportero, Josué Beutelspacher, que había sido detenido por soldados durante el tiroteo de esa tarde sangrienta, y llevado al Campo Militar Número 1. Me protegí de la segunda balacera, a eso de las 10 de la noche, arrastrándome con otros periodistas por un pasillo exterior del edificio Chihuahua, hasta la entrada de un sótano. Llovían sobre nosotros las balas desde el edificio 2 de Abril. Recuerdo que iban cerca de mi Nidia Marín, de Excélsior y mi entrañable amigo José Falconi Castellanos, de El Heraldo de México (Pepe perdería la vida en enero de 1970, al caer cerca de Poza Rica un avión con 19 periodistas que cubrían la campaña presidencial de Echeverría). Luego, los asesinatos del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, cuya cobertura realizó el buen reportero Mario Alberto Reyes.
Once años después del incidente de Querétaro, fui invitado a una comida privada, en casa de un amigo muy relacionado con militares y policías. En una de tres mesas redondas, se sentó un hombre regordete que inmediatamente me fijó su mirada inolvidable de ojos grises, acerados. Lo identifiqué: era Miguel Nazar Haro, ya titular de la Dirección Federal de Seguridad y creador de la Brigada Blanca que, con desapariciones, tortura y asesinatos, en tres sexenios convirtió la estrategia del miedo en terrorismo de Estado.
Fue un fenómeno global. En un sólo año, 1978, lo viví en Guatemala, donde el terror iniciado con el golpe de Estado (1954) de Carlos Castillo Armas (ayudado por la CIA) contra Jacobo Arbenz, se convirtió en estrategia del gobierno para asegurarse continuidad. Lo presencié en la Nicaragua de Anastasio Somoza y en las revelaciones que seis meses antes de su asesinato me hizo en Managua el director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y lo reporté en la Argentina del dictador Jorge Rafael Videla, donde el campeonato mundial de futbol no pudo ocultar los “vuelos de la muerte” ni la tortura a más de cinco mil disidentes en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada.
¿Se halla México en esa transición fatídica? La historia reciente se ha encargado de recoger sucesos que atizan esa inquietud: los asesinatos de Aguas Blancas, en Guerrero 1995); la matanza de Acteal, en Chiapas (1997); la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México (30 de junio del año en curso); el asesinato de al menos siete personas en la agresión policiaca contra normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero (26 de septiembre último); el genocidio impune de migrantes cuyos cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas. Y más: el plagio y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel y su colaborador Heriberto Núñez Ramos, ocurridos entre el lunes 22 y el martes 23 de septiembre último; asesinatos de periodistas, alcaldes, legisladores y líderes comunitarios, secuestros, desapariciones a granel…
La fortaleza de un Estado radica en el consenso y el buen gobierno, no en la fuerza. Pero el miedo se expande por diferentes vías: la omisión, la tolerancia o, lo que es más grave, la inducción. Cuando por alguna razón no puede construirse o se destruye la anuencia social, esto es, la confianza ciudadana, el autoritarismo tienta al poder público y aparece entonces el recurso del miedo como solución salvadora y hasta necesaria. De ahí a lo otro, el paso es muy pequeño.
Es muy peligroso encender fuegos que luego no se saben o no se pueden apagar.