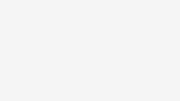Luis-gutierrez
La poderosa, arrogante y celosa reina Grimhilde, madrastra de Blancanieves en el clásico infantil de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, escritores alemanes, solía alimentar su vanidad en una apartada casa llena de espejos, entre los cuales había uno que seducía a la soberana con una imagen totalmente opuesta a ella: más joven, más noble y más sabia. Una y otra vez solía preguntarle Grimhilde a su espejo mágico: “Espejito, espejito, quién es la mujer más bonita del reino”, y la respuesta invariable era: “Tú eres la más bonita del reino”; el espejo le advertía también que tarde o temprano tendría que pagar un precio por el uso de la magia, pero la reina nunca le hizo caso.
Lo importante era que su espejo la hacía sentirse atractiva, inteligente y poderosa. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Grimhilde? El paso inexorable e implacable del tiempo, que finalmente envejeció a la reina y destruyó los espejos. Hace casi un siglo que el poder público en México, omnímodo, sin contrapesos, construyó su propia casa de espejos; en su seno nació y se formó lo que hoy conocemos como “el sistema político mexicano”. Lo hizo inclusive a sabiendas de que, sin límites éticos o legales, los espejos del poder son engañosos, distorsionan y suelen convertirse en autoritarismo e intolerancia que, en casos extremos, pueden llevar a una dictadura.
También generan los espejos ofuscaciones en los gobernantes, una autocomplacencia obsesiva que los lleva a creer que todo lo hacen bien. Que toda opinión en contra es nociva. Se convencen a sí mismos de que la crítica estorba y es perjudicial para sus proyectos personales. Socavan la democracia sin detenerse a reflexionar que en una sociedad republicana y democrática nada legitima más al poder que la crítica disidente. Alimentado por los espejos, el ego los lleva a creer que todo marcha sobre ruedas, aunque la percepción y la realidad de los hechos indiquen todo lo contrario. La genuina división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), debiera funcionar como antídoto para estas ofuscaciones autoritarias.
Pero ocurre que cuando el autoritarismo se propaga y contamina a las demás instituciones del Estado, uno de los contrapesos más efectivos para corregir estas desviaciones y preservar la democracia, es el desempeño de una prensa crítica, libre, independiente, honrada, comprometida en servir de vínculo transmisor entre la ciudadanía y el poder público.
Claro, hay que exigir a esta prensa que ejerza el periodismo con responsabilidad y valores éticos, en beneficio de la sociedad. De lo contrario, se convierte en otro “poder absoluto”, uno más, y desvirtúa su tarea. Esta premisa es insoslayable porque la ciudadanía está ante otra realidad: la existencia de quienes, embozados en la libertad de expresión, desfiguran y pervierten (acusó alguna vez Jorge Carpizo McGregor) su absolutismo.
El hecho es que el periodismo comprometido, honesto, libre y responsable, tan necesario para la vida democrática nacional, se ejerce bajo asedio. México es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio. En los últimos diez años han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido.
Algunos medios de comunicación son frecuentemente blanco de ataques armados y de amenazas.
La impunidad prevalece en la mayoría de los casos de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. Impunidad que se explica, como lo ha denunciado Reporteros sin fronteras, por la corrupta complicidad entre el crimen organizado y autoridades políticas y administrativas, infiltradas por las bandas criminales.
Para librarse del asedio, muchos periodistas han optado por el exilio; algunos han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas; un pernicioso (y explicable) clima de temor y autocensura avanza en las redacciones. Otros han preferido negociar y doblarse, antes que salir tronchados. El boquete que así se le hace a la democracia es peligroso. Pero “no pasa nada”, dicen una y otra vez en la casa de los espejos.