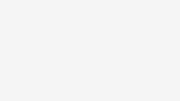En muchos sentidos, México es un remedo de Estado republicano y democrático. Los tratadistas definen al Estado, en términos generales, como el conjunto de instituciones con autoridad y poder para establecer las normas que regulan a una sociedad compleja (compleja sobre todo por su desigualdad), con soberanía interna y externa sobre el territorio que ocupa.
Pero la realidad cotidiana disuelve esta definición. El equilibrio de poderes, cuya ausencia nos remite al absolutis mo del siglo XV, es una simulación. El Presidente de la República, servidor público número uno en todo sistema republicano y democrático, tiene todavía un poder omnímodo.
Los necesarios contrapesos del poder presidencial están diluidos, particularmente en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas estatales, que actúan en función de los intereses del presidente o de los gobernadores, no del pueblo que les confió todo: fuerzas armadas, administración de las finanzas públicas, tribunales y policía.
De tal manera, el gobierno incumple su alta responsabilidad como conductor del Estado y representante de la sociedad, a la que le falla en materia de bienestar colectivo, gobernación, justicia, seguridad, educación, salud y empleo.
Cuando funciona bien y cumple con eficiencia sus deberes con apego a la ley, el buen gobierno no necesita más pactos que el de las urnas. Cada voto ciudadano depositado entraña más que un compromiso: la obligación de garantizar las condiciones mínimas para que el pueblo empobrecido, representado hoy por más de 60 millones de mexicanos, pueda salir del atolladero en que lo metieron gobiernos irresponsables desde hace décadas.
Las necesidades de ese pueblo, su pobreza, sus carencias, sus sueños de bienestar y progreso, son el fundamento incuestionable de todas las políticas públicas. Es el pacto de las urnas.