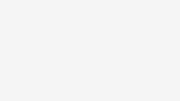Circunscribir la equidad de género a la participación de la mujer en la política sería por sí solo un acto de inequidad y exclusión, pero la labor de pugnar por esos derechos sí debe inscribirse dentro de las responsabilidades sociales de las organizaciones políticas, pues son las que tienen acceso directo para presentar las reformas necesarias a fin de que las leyes sean modificadas en esa materia.
La lucha por los derechos de la mujer debe estar centrada, sobre todo y sin excepción, en que no exista distinción de sueldos para las trabajadoras; que los empleos no se otorguen por consideración de género, sino por talento y capacidad; que las madres solteras tengan oportunidades para dar una vida digna a sus hijos; que aquellas que son violentadas física y psicológicamente, dejen de ser parte de una estadística.
No debemos olvidar que es precisamente la violación de sus derechos humanos lo que mantiene al género en batalla. Se debe considerar primero que la definición de derechos humanos es que deben ser inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Y ahí se encuentra la lucha primordial e ineludible para todos los órganos que forman parte del Estado: que las políticas públicas estén siempre encaminadas a preservar la definición per se de los derechos humanos y la justicia social.
De nada servirá la participación de mujeres en la política o que ocupen altos cargos como funcionarias dentro de cualquiera de los niveles de gobierno, si ello no se traduce en beneficios para la ciudadana de a pie, aquella preocupada por la alimentación, el sustento, la salud, la educación y la seguridad de su familia.
No se trata, de ninguna manera, de que el Estado se convierta en benefactor; se trata, sí, de que las oportunidades existan por igual y sin obstáculos, por mero derecho humano y justicia.
La lucha de la mujer es difícil inclusive desde la trinchera común, pues muchas veces la batalla por la equidad se libra dentro del mismo género, en cuyo seno son frecuentes las expresiones de misoginia. Por lo tanto, estas manifestaciones misóginas, que se presentan al fragor de la lucha por hacerse destacar, pueden resolverse con mejores oportunidades, apertura de espacios y respeto completo a sus derechos.
La mujer trabajadora, por ejemplo, ha disputado históricamente el que sus derechos sean reconocidos. Fue durante la construcción de la Constitución Política de 1917, surgida tras la Revolución Mexicana, cuando se asentaron algunos de los primeros derechos para las mujeres mexicanas: el de poseer sus propios bienes y negocios, asumir la patria potestad sobre hijos e hijas y la igualdad de salarios por igual trabajo.
Y qué decir de la violencia, que pareciera que preocupa mucho cada que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero una vez pasado el reflector mediático y la efeméride, nos olvidamos. Ello a pesar de que las estadísticas de mujeres violentadas son cada día más altas.
Por lo tanto y sin temor a equivocarme, sostengo que es una deuda de los gobiernos, en todo el mundo, la creación de instancias dedicadas ciento por ciento a dar apoyo legal, psicológico y médico a causa de este problema. Sobre todo, garantizar el acceso a ellas sin discriminación. A lo anterior se deben agregar, por supuesto, programas educativos y de prevención e información sobre el tema.
Las deudas de la sociedad con las mujeres, incluyendo las deudas de las propias mujeres consigo mismas, siguen pendientes. La batalla puede durar cien años más si se quiere, pero si no inicia por el respeto al valor humano por sí solo, y a sus derechos, tanto como deseamos que se respeten los propios, nunca lograremos una sociedad sana. Y esto aplica para todas las mal llamadas minorías.
En un ejercicio de reflexión, a la larga, el no respetar los derechos humanos de los demás es no respetar nuestra propia humanidad, materia pendiente a nivel mundial.