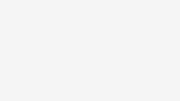C
omo bien lo apunta Guillermo Rocha en las páginas centrales de esta edición de El Ciudadano, diversas señales de rebeldía contra el status quo empiezan a manifestarse en el mundo, particularmente en países como Estados Unidos, en donde la mayoría ciudadana decidió explorar la ruta radical y extremista, incluso, xenófoba, ofrecida por un explosivo y exitoso empresario: Donald Trump.
La repercusión del suceso estadounidense no se ha hecho esperar. Pero no es el único caso de alerta. Una sensata interpretación de lo que ocurre puede hallarse en la cauda de empobrecimiento y fracasos en materia de equidad y desarrollo, que han dejado tras de sí los excesos de un neoliberalismo decadente. Ciertamente, el arribo de Trump a la Casa Blanca, al corazón del país militar y económicamente más poderoso del planeta, se presenta como el resultado de una fase de degeneración global.
Significa también, en consecuencia, el cuadro sintomático de un modelo fallido al que, sin embargo, siguen aferrados muchos países en desarrollo. México entre ellos. ¿Por qué? Porque sus sociedades aceptaron el modelo sin chistar (salvo valientes voces de alerta de minorías opositoras), y hoy empiezan a expresar su hartazgo.
Es evidente la urgencia de un cambio. En el caso de México, ¿cambio hacia dónde? Hacia el nuevo proyecto de nación que exigen los ciudadanos, situados hoy mucho más allá del elitismo de los partidos políticos tradicionales.
Aparte del proyecto de nación, esta necesaria y urgente transición reclama liderazgo inteligente e integrador, incluyente, sensible a las causas sociales. Nuestro país no podrá avanzar si continúa arrastrando las cadenas de la desigualdad social, pero tampoco lo hará si, en una sociedad tan compleja y diversa como la nuestra, se levantan muros interiores que solamente propician desunión. No es descabellado afirmar que unidos somos más que partidos. Los muros interiores destruyen familias, sociedades enteras.
Además, los muros impiden ver la luz al final del túnel.
Tomemos ejemplo del entorno mundial.